Los que habitan: la libertad de lo breve
Hace años descubrí lo adictivo que podía llegar a ser el cuento hiperbreve. No solo porque entrañaba un gran reto, dada su dificultad, sino porque ese formato te permitía gozar de una libertad narrativa que no te otorgaban otros formatos. En un microcuento se diluyen los géneros y además pierden su sentido ciertas etiquetas que quizá estemos acostumbrados a usar.
A pesar de su naturaleza poco clasificable, el cuento hiperbreve también bebe de la tradición de género. Hay asuntos que se adaptan muy bien a este formato. Los fantasmas. El diablo. Los licántropos. Cuando escribí estos cuentos resultó un gozo abrir unas puertas tan pequeñas a criaturas tan inmensas. Vi cómo se las apañaban para sentirse cómodas en un puñado de líneas. Hasta ahora, ninguna se ha quejado de su pequeño traje.
Los que habitan
El trabajo bien hecho
Soy enfermera especializada en licántropos. Me gusta mi trabajo y me costó mucho conseguirlo. Había que ser, me dijeron, fuerte, lista, empática y sobre todo no tener miedo de los internos, que aunque son ancianos, todavía pueden dar bastante guerra.
Ahora todo se ha fastidiado por un pequeño mordisco. Ha sido Julia, la pobre, con lo que me quiere. No lo ha podido evitar. Es decir, se le ha escapado.
Faltan doce días para la próxima luna llena. Soy joven aún para acabar en este lugar como interna, así que oculto mi herida de la mirada de mis compañeros. Noto cómo palpita, a veces, bajo el jersey. Faltan siete días. Ahora palpita con algo más de frecuencia. Faltan cuatro días. Ya es un corazón, un segundo corazón, que aguarda. Falta un día. Los viejos internos empiezan a ver mi segunda naturaleza. Uno me señala con el dedo. Cuidado con esa, dice, y los guardias de seguridad se vuelven y me observan con sorpresa. Pero yo ya estoy lejos. Corro hacia el bosque colindante. No había corrido tanto desde los trece años, y me gusta.
Aviso de exorcista
Mi hermano me llamó un día para decirme que llevaba dos años viviendo en Tanzania y que en ese tiempo se había convertido en exorcista. Llevábamos tiempo sin hablarnos, mi hermano y yo, debido a antiguas desavenencias. Dudé de su salud mental, pero él insistía. Su voz me llegaba seca, desesperada, a través del teléfono. Decía: he visto al Diablo en el rostro de un adolescente, créeme, era el Diablo, hablaba por la boca de aquel pobre muchacho. Sabía cosas de ti, hermanita, muchas cosas. Me dijo que ibas a morir, que te matará una jirafa. Por favor, tienes que tener mucho cuidado.
No dio tiempo para mucho más. Se cortó la conferencia. Sólo me dio tiempo a preguntarle: cómo vas a ser tú exorcista, si ni siquiera eres sacerdote.
De todas formas, ahora busco jirafas en la ciudad. Parecerá una locura, pero creo que, si he de morir, que sea yo quien vea primero a la jirafa, y no al revés. Sin embargo, no hay jirafas en esta latitud. Ni siquiera en el zoológico. Se me ocurre entonces ir al museo de las especies, y encuentro una, disecada, altísima, con un cuello como tronco de árbol. He observado sus pestañas largas y sus ojos lánguidos –muertos– y no he sentido miedo sino lástima. Después, saliendo del museo por la puerta de atrás, me he echado a reír pensando en lo del Diablo. Esta zona de atrás está en obras, y un operario me grita para que me aparte. No me da tiempo a comprender del todo cuando veo que una de las grúas –altísima, con un cuello metálico– pierde sus anclajes, se mueve, va a caerme encima, la gente chilla, y yo soy incapaz de moverme del sitio.
Pecadores
El caballero cruzado, harto ya de matar infieles, deserta. Nadie intenta detenerlo, así que cabalga sin prisa por los caminos húmedos. Le cuesta dormir. Pesan demasiado en su cabeza las aldeas masacradas. Últimamente se sueña a sí mismo diciéndose en el espejo: «con la sangre que tú mismo has derramado se podría anegar la Tierra».
Cerca de un monasterio, se topa con la guardia del rey. Llevan a una muchacha presa en una jaula. Está flaca y sucia. El caballero siente piedad. ¿Qué ha hecho?, pregunta, y los guardias, rápidamente, se santiguan. Dios nos asista, dicen, ésta joven es Satán. La llevamos al santo oficio.
El caballero cruzado se ríe. Dejó de creer en Satán cuando pisó Jerusalén para hundir su espada en los pechos sarracenos. Baja del caballo y se acerca a la jaula. ¡No!, le advierten los guardias. A través de los barrotes alcanza a levantar la capucha de la chica para verle el rostro. Está sucio de sangre pero tiene unos ojos hermosos, azules, y en ellos el cruzado acierta a ver las playas de Tierra Santa antes de que se tiñeran de rojo. Se asusta, el caballero, y da un salto hacia atrás. Antes de que pueda huir, la muchacha extiende un dedo acusador hacia él y murmura: «con la sangre que tú mismo has derramado se podría anegar la Tierra».
El óleo
El óleo llevaba toda la vida colgado en la pared del salón, sobre el piano que heredamos de mamá. Sin embargo, nunca me había parado a mirarlo en serio. Aquella noche estaba aburrida, así que lo observé durante un rato. Contenía la típica escena del siglo pasado: dos novios, subidos a una diligencia, se alejaban de un pueblo que les despedía alzando los brazos. Dos campesinos, un tabernero, un párroco. Todos con gorras y sombreros en alto. Había, además, cinco mujeres con expresión de júbilo. Una de ellas se parecía mucho a mí. Es decir, era yo. ¡Yo!
Presa de terror, fui a decírselo a mi hermana –vivíamos solas desde que mamá nos dejó-, que en ese momento preparaba la cena en la cocina. Tienes que ver esto, le grité, pero ella no se molestó en contestarme. Pasó por mi lado, con un único plato en las manos y ni me miró. ¿Por qué eres así conmigo?, le reproché, y enseguida caí en la cuenta de que mi hermana llevaba años, quizá décadas, sin contestarme.
Latest posts by Ana Tapia (see all)
- Los que habitan: 4 cuentos hiperbreves, por Ana Tapia - 2 octubre, 2019
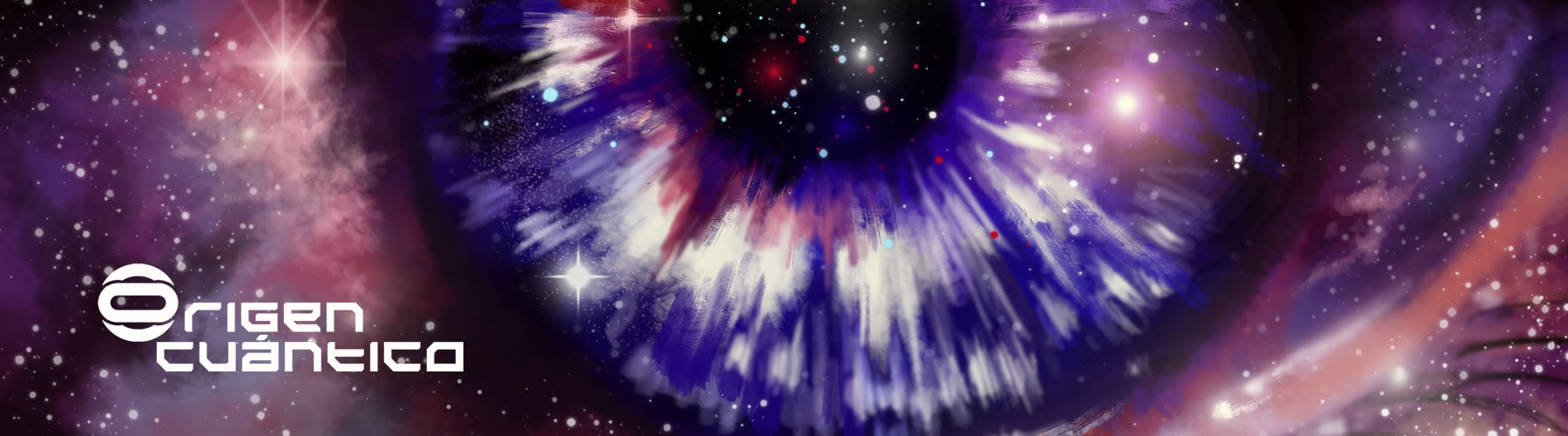



















Increíbles. A cada cual mejor, me han encantado. Enhorabuena.
Es que Ana es muy especial. ¡Gracias!