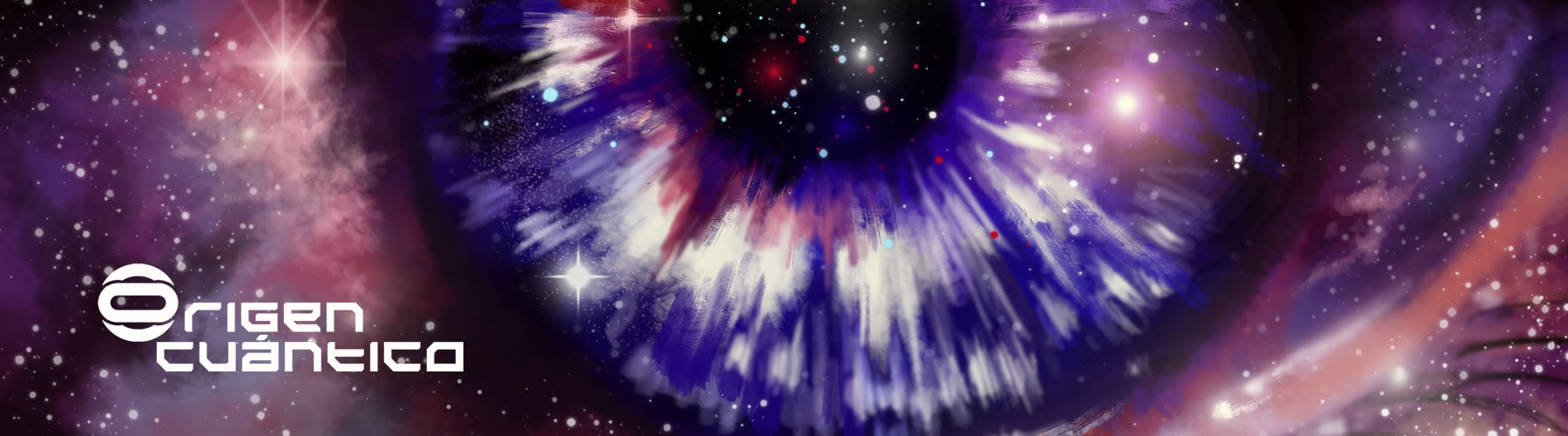La editorial Dilatando Mentes ha tenido la amabilidad de cedernos dos cuentos publicados este año 2019 y que han resultado finalistas a los Premios Ignotus 2019 en la categoría de Mejor Cuento Extranjero. El primero de ellos, El ladrón de caballos, de Philip Fracassi, aparece en el libro Contemplad el vacío (Dilatando Mentes, 2019), del que os hablábamos en esta entrada.
Contemplad el vacío
Contemplad el vacío fue considerada la mejor colección de cuentos de 2017 por la revista This is horror y ganó ese mismo año el premio Charles Dexter Ward.
El ladrón de caballos es un cuento relativamente extenso, demasiado como para reproducirlo totalmente en esta entrada. Os ofrecemos a continuación los primeros párrafos y al final encontraréis un enlace para descargarlo en PDF.
El ladrón de caballos (Philip Fracassi)
Traducción: José Ángel de Dios
Primera Parte
Enviudadora
Gabino, el ladrón de caballos, trastabilló con los elevados surcos de tierra blanda del terreno en su avance hacia el inmenso establo, con la única luz proveniente de una luna baja de tonos similares a los de una naranja sanguina que pendía del cielo nocturno como si la hubieran dejado allí colgada de una cuerda anudada al firmamento. Si no fuera porque sus botas de punta de acero brillaban y la bisutería de tonos turquesa de la desproporcionada hebilla de su cinturón refulgían en la penumbra, sería una sombra solitaria, a media milla de la vía de dos carriles y a un cuarto de milla de la casa Marshall, donde su propietario, Will Marshall, su esposa y su hija adolescente aficionada a la hípica, dormían plácidamente.
Gabino era un hombre menudo dotado de un gran bigote, una sonrisa luminosa y espesas cejas negras a las que su querida Mariana —Dios la tenga en su gloria— se refería afectuosamente como sus gusanitos, los mismos que ahora estaban empapados por el sudor fruto de los resoplidos de las últimas cien yardas de lo que se podría considerar una travesía considerable en medio de la noche a través del aire pegajoso y tranquilo de Florida. Gabino pensaba en Florida como una anciana pálida, gorda y sudorosa que enseñaba su pierna al mundo como una cabaretera, con su ancha testa atestada de los piojos que eran sus habitantes —los ancianos y los jóvenes, los pobres y los ricos, los desarrapados, los borrachos y los turistas—. Una tierra despojada de sí misma y replanteada con los escenarios de sus patriotas, cada uno de ellos creando su propia versión compacta de húmeda tierra virgen.
La visión actual que Gabino tenía de la Florida diurna estaba anegada por la angustia, el calor y el polvo, y maldijo el hecho de que las noches fueran más de lo mismo.
En el fondo de su corazón sabía que ya se estaba haciendo demasiado viejo para robar, pero era complicado encontrar trabajo cerca del rancho Naples, y el mercado ilegal había subido como la espuma en los últimos años. Podía ganar quinientos dólares con una yegua que no tenía más utilidad que un saco de viejas semillas, y más de dos mil con una pura sangre de tamaño considerable. Los mejores estaban en los lugares más inaccesibles, por supuesto —más comodidades, más seguridad—. Pero Gabino era cuidadoso y estudiaba sus objetivos, planeándolo todo de antemano. Siempre encontraba caballos en establos alejados de las carreteras principales, lejos de sus dueños. Los ranchos más grandes de Florida, como era aquel, que consistían en un granero privado del que no arrendaban su espacio ni en el que daban clases a las niñas blancas y ricas, eran especialmente fáciles.
Conocía a los Marshall de antes, por supuesto. En sus muchos años como mozo de establo, conoció a prácticamente todos los rancheros, propietarios de graneros y criadores que había desde Tampa hasta Ocala y, en una vía diferente, a los que había desde Jacksonville hasta Yulee. Tantos graneros, tantos caballos, tantos propietarios apáticos que pagaban una miseria y tantos rancheros potenciales, todos ellos a la búsqueda de algo, todos ellos desesperados. Él también había alcanzado esa desesperación.
Cuando fue joven, con un niño al que criar y una bella esposa a la que atender, había aceptado cualquier trabajo que le ofrecieran, independientemente de las horas o del sueldo. Había trabajado duro y sabía de caballos. Sabía como dirigirse a ellos, calmarlos, prepararlos para las hijas de los pudientes y para la gente de negocios con ganas de cabalgar los fines de semana. Era un don que había tenido desde que fue niño, cuando trabajaba en un rancho en Sonora con su padre, antes de que la familia se mudara a los Estados Unidos con un tío que había trabajado para ellos en Florida. Habían cruzado la frontera, como tantos lo hicieron entonces, ilegalmente. El cuerpo de su hermana Theresa se quedó atrás tras su muerte a consecuencia de su exposición al desierto de Sonora, al norte de Sásabe. Ella tenía solo seis años, él nueve, y no dispusieron de suficiente agua para todas aquellas semanas que caminaron, tan expuestos al calor. Después de llegar a Nogales, prosiguieron apretujados y débiles en un tren de mercancías —conocido como la bestia por la forma en que devoraba a los que se atrevían a montar su metal— hasta la frontera en silencio, con su padre temeroso de los bandidos, con su madre sin hallar consuelo. Con el tiempo, después de muchas semanas de penurias, lograron atravesar los estados del sur de Estados Unidos para llegar con su tío en Jacksonville, con la pequeña familia fragmentada y rota para siempre.
Había trabajado con caballos durante cincuenta años, cinco décadas de palear estiércol, reparar graneros, construir cuadras bajo un calor sofocante. Largas jornadas, días duros, ganando menos del salario mínimo, apenas sobreviviendo, comiendo poco, durmiendo menos.
Ahora que estaba ganando dinero de verdad, ya no tenía a nadie a quien cuidar, nadie que lo necesitara. Lo hacía porque podía. Sentía, en lo más profundo, que se lo debía a sí mismo. Además, ¿qué habían hecho los caballos por él? Cagar y comer, esperar a ser cepillados, esperar a que los revisaran, mirarlo con sus ojos impíos.
Gabino se quitó su gastado sombrero vaquero, se secó la frente y se mesó el cabello corto y canoso. La noche era tórrida y él se encontraba desanimado, lo sabía. Eso le disgustaba. Era un hombre que disfrutaba de unas buenas risas, de la cerveza fría y del tequila con sus amigos. Aquel asunto de los caballos era algo malo, y rezó para que su Mariana estuviera en el cielo pidiendo por él; su Luis, asesinado cuando era solo un niño, junto a ella, esperando el momento en que se les uniera.
Volvió a ponerse el Stetson en la cabeza y continuó avanzando por el campo. Llegó a las vallas, se encaramó a ellas con destreza, perdió el equilibrio, se resbaló y maldijo en voz baja. –Me lleva la chingada –dijo, frotándose la rodilla dolorida mientras se levantaba; se sacudió el polvo y se quedó inmóvil, escuchando.
Todo estaba en calma. Sabía que no había nadie. Los Marshall no contaban con empleados de seguridad. No había alarmas. Ningún trabajador estaría allí pasada la medianoche. Nada de huéspedes. Solo media docena de purasangres, dos de ellos, antiguos campeones de competiciones de hípica. La de la esposa, Lejano Norte, era una yegua que había sobrepasado su edad. A la señora Marshall le gustaba montarla, entrenarla, mantener su también envejecido cuerpo en forma. La hija, Lilly, una adolescente alocada de feo rostro y peor temperamento, montaba la joya de la corona, a Enviudadora. La mocosa y Enviudadora competían por todo el mundo, a veces incluso ganando. Era una hermosa yegua negra, tan escurridiza como la medianoche y fuerte como dos toros. Cuando corría, su pelaje negro se agitaba con los músculos subyacentes como la superficie de un lago mecida por el viento del invierno. La chica, con su casco, sus guantes de piel de cordero y su casaca, parecía un apéndice de la gran bestia mientras estaba sentada sobre ella, como un tumor asido a su lomo mientras el corcel se agitaba y saltaba como Arion.
Esta noche Gabino se haría con el caballo y lo vendería, incluso lo mataría con su propias manos si eso era lo que Ted El Gordo deseaba. Algunas veces, Gabino llevaba consigo un grupo de hombres y trasladaban al animal hasta un campo cercano, donde montaban una tienda de campaña con luces alimentadas por las baterías del camión, y lo mataban, lo descuartizaban y quemaban sus restos. O, si disponían de tiempo, los enterraban, especialmente cuando una fogata podía llamar la atención. Los caballos olían fatal cuando ardían, un aroma espeso y rancio, cientos de libras de piel y sangre hirviendo y siendo reducidas a cenizas, las vísceras crujían, el fuego petrificaba los huesos convirtiéndolos en tiza negra que las autoridades encontraban días después.
Todo menos las cabezas.
Las cabezas, por razones que no entendía o no quería entender, nunca se quemaban por completo. Los ojos se licuaban, estallaban, explotando como petardos; la lengua gorda, las largas crines, se quemaban por completo, siempre. Pero el gran amasijo formado por la carne y el cráneo, los dientes gigantescos, eso siempre permanecía casi inalterable. Una bendición divina, tal vez una advertencia para aquellos que se atrevían a profanar a esas criaturas. Gabino se frotó la boca y apartó esa idea de su cabeza sintiendo un escalofrío a pesar del calor sofocante de la noche. No, no le gustaba pensar en eso.
Agarró las cuchillas con una mano, y unas desgastadas riendas con la otra. Esperó un momento antes de continuar hacia el granero, no le llegaba ningún sonido excepto el que producían los caballos en el interior. Levantó la mirada hacia la caída luna de sangre, lo que le hizo pensar en el seno de una bruja teñido de naranja deslizándose a través de un vestido de encaje negro que flotaba holgado que hacía las veces de cielo nocturno. Hizo una mueca como señal de disgusto por el sudor que se deslizaba hasta sus ojos y le pidió a San Miguel que le protegiera de los demonios.
Finalmente, se aproximó al portón principal, con su rodilla quejándose. Tenía un trabajo que realizar y cobraría mucho por ello. Tal vez se compraría una rodilla nueva si no se bebía todo el dinero con ese pinche de José y los chicos.
Al llegar al establo, fue capaz de relajarse un poco, de bajar la guardia. Encontró un alivio cómico al pensar en sus amigos, en las cosas buenas que le quedaban en la vida. Sonrió mientras estudiaba la vieja cerradura de la puerta. Unos dientes blancos y brillantes refulgían bajo un espeso bigote y la curva oscura del sombrero de ala ancha del ladrón.
Introdujo la cizalla en la cerradura y apretó, utilizando sus manos ásperas y rudas como una herramienta. Se produjo un chasquido y la cerradura cedió. La sonrisa de Gabino se intensificó, sus aciagos pensamientos exorcizados por un instante, y abrió la pesada puerta de bisagras oxidadas que chirriaban en una leve protesta.
Dentro, en la oscuridad, le esperaba Enviudadora, a unos pocos minutos de su libertad y de su muerte.
Para leer más, descárgate El ladrón de caballos en formato PDF pinchando en el siguiente enlace:
Latest posts by EquipoCuántico (see all)
- Finalistas de los Premios Amaltea 2019 - 13 noviembre, 2019
- El destino del héroe - 6 noviembre, 2019
- Proyecto Marte y Moriremos por fuego amigo, en noviembre - 30 octubre, 2019