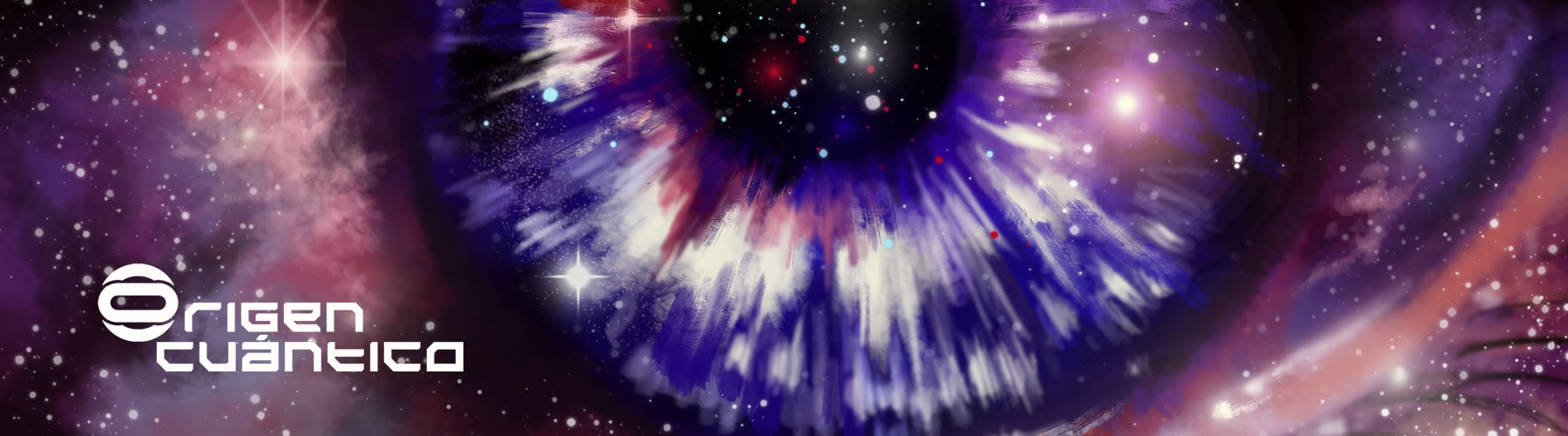Presentación de «El último viaje» (Por Mar Goizueta)
Hablamos días atrás de las “historias matrioska”, y de ese árbol de primavera lleno de brotes nuevos que es Reina en el mundo de las pesadillas. Hoy volvemos a hacerlo porque una rama ha dado un nuevo fruto en forma de cuento, y cuando eso ocurre no queda más remedio que recolectarlo y ofrecérselo a quien tenga hambre de historias.
Hoy la nieve y el miedo acompañarán un momento en la vida de un personaje que apenas se esboza en la novela, pero cuya sombra es tan alargada que sin su presencia no podría existir la historia narrada en ella. Quizás tampoco existiría ya nuestro mundo, pues realidad y ficción están tan íntimamente mezcladas como lo están Vigilia y Sueño.
Sin más, poneos las cálidas capas sobre los hombros, aseguradlas con las fíbulas de bronce hermosamente labradas, y dejaos llevar por el vértigo de la Historia ¡Que giren enloquecidas las arenas del reloj!
Hace mucho, mucho tiempo…
El último viaje
Mar Goizueta
Un reguero de sangre marcaba el camino recorrido por el cortejo silencioso que portaba al herido. Rojo rompiendo el blanco puro del manto de nieve en el que se hundían las piernas, una trampa blanda y fría que atrapaba al tiempo y ralentizaba el caminar. El sendero de agonía, invisible en la noche a ojos humanos, era un rastro nítido en los hocicos hambrientos y babeantes de las alimañas y depredadores de la noche, que se relamían en silencio, temerosos del fuego que acompañaba a los guerreros en la terrible oscuridad de luna nueva.
Las mujeres esperaban. Siempre esperaban cuando hombres y armas salían a sus escaramuzas, a sus incursiones, a sus cacerías y guerras. Su afán por arriesgar la vida y la agonía que dejaban al partir cobraban sentido, sobre todo, cuando se materializaban en las brumas invernales arrastrando animales grandes llenos de alimento y pieles calientes. Entonces su regreso era una fiesta, y las hogueras chispeaban alegres, bien alimentadas por la grasa que chorreaba de la bendita carne que daba la vida en los días helados, cuando la caza pequeña escaseaba y nada ofrecía la tierra.
Ese día los gritos de la mujer no fueron de alegría al abrir la puerta de la casa. Los golpes en la puerta,retumbando en mitad de la noche, eran señal de que algo no iba bien, pero ya lo sabía de antes: el nudo en sus tripas, las incipientes arcadas, la presión en el pecho y el cuervo que llevaba todo el día rondando sus pasos le habían advertido de que algo malo iba a suceder. Eran señales inequívocas de que su sufrimiento se estaba escribiendo. No obstante, nada prepara para el dolor, y gritó hasta dolerle la garganta, intentando arrancar el dolor de sus entrañas, pues antes de ver la gravedad de lo acontecido, ya intuía el desenlace.
Se arrojó sobre el cuerpo del herido en cuanto lo posaron con cuidado sobre el lecho. El oro de su pelo se tiñó de rojo, como el fuego que enmarcaba los rostros de algunas de las gentes de aquel pueblo que llamaba suyo, aunque ella nació del bosque y por eso llevaba el verde en los ojos y el color de la tierra en el pelo, como decía su “madre”, la mujer que la encontró una mañana cerca de su puerta,desnuda en un lecho de hojas que parecían acogerla adaptándose a su cuerpo como un tejido protector. Encerrada con fuerza en su puño, guardaba una semilla desconocida. La manita infantil se abrió con el primer abrazo que selló el vínculo madre hija, y en el lugar en el que cayó el tesoro que guardaba brotó con el paso de los días un frondoso laurel, el primero que se vio en aquellas tierras del norte.
La sal de sus lágrimas escocía en el pecho abierto del hombre que, casi inconsciente, la miraba desde dos mundos al mismo tiempo. No había medicina capaz de curar ese mordisco de la piedra de fuego sobre su carne blanca. Aunque solían infectarse con más rabia las heridas del metal, el desgarro era demasiado grande para taparlo con vendajes y emplastos, y la palidez extrema era síntoma de que no había suficiente sangre en su cuerpo para vivir. El hijo que aún no había nacido, el pequeño que miraba la agonía de su padre con ojos asustados y ella se quedarían solos, aunque su posición en la aldea les aseguraba el no pasar penurias.
Se colocó el grueso manto de lana sobre los hombros y lo cerró con la fíbula, con cuidado de no clavarse la aguja de bronce. Salió al exterior y regresó con una rama de su árbol en los brazos. Pidió a todos que la dejasen sola junto al hombre, y que se llevasen a su pequeño fuera de allí. En cuanto salieron, empezó a arrojar las hojas con cuidado sobre el cuerpo herido mientras cantaba una canción que no aprendió en este mundo, con una entonación que a ratos parecía salir de un lugar mucho más profundo, lejano y antiguo que su garganta.
Se tumbó a su lado, cuerpo con cuerpo, sumergida en la corpulencia del hombre y las pieles que los cobijaban. Tomando con fuerza su mano, le susurró al oído: tranquilo, estoy a tu lado y conozco el camino.
Y juntos llegaron a la entrada de un laberinto. Sin necesidad de llamar, uno dedos huesudos abrieron la puerta.
—Traigo hojas del laurel y mi corazón de la mano. Nunca antes te había traído nada. Hoy, todo es diferente.
El corazón de rubí de Muerte se iluminó con una luz roja que reverberó con fuerza en sus costillas descarnadas, como siempre que la veía.
—Nada has de temer, sangre de mi sangre, tuétano de mis huesos. Sed bienvenidos a mi reino.
Latest posts by EquipoCuántico (see all)
- Finalistas de los Premios Amaltea 2019 - 13 noviembre, 2019
- El destino del héroe - 6 noviembre, 2019
- Proyecto Marte y Moriremos por fuego amigo, en noviembre - 30 octubre, 2019