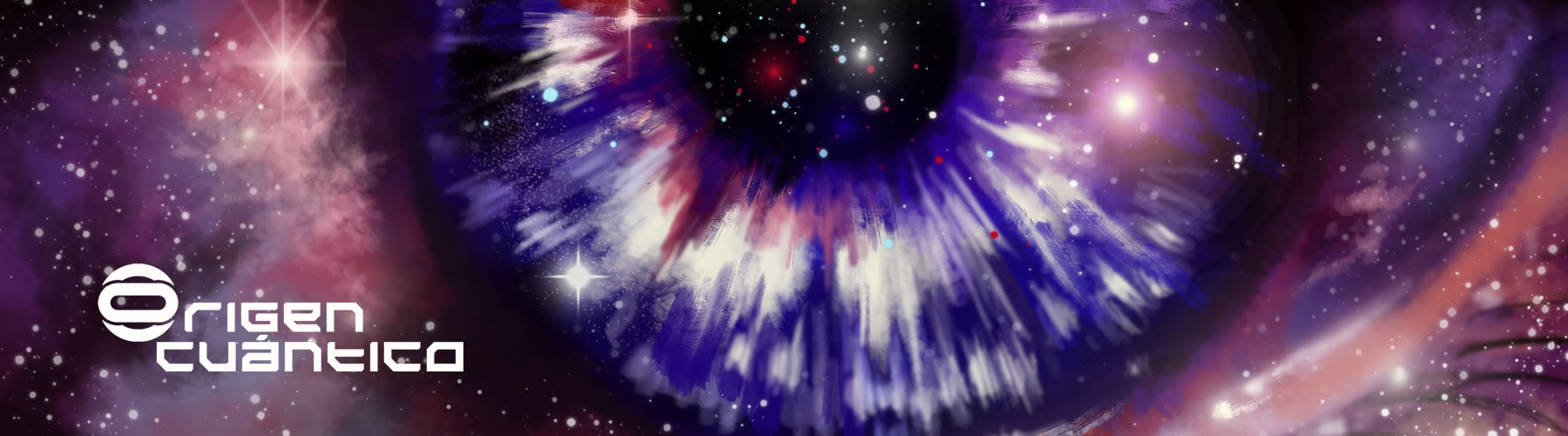Hoy os ofrecemos el segundo relato publicado por la editorial Dilatando Mentes y finalista en los Premios Ignotus 2019 como Mejor Cuento Extranjero. Se trata de El aullador, incluido en el libro La oscuridad innombrable (Dilatando Mentes, 2018). Agradecemos a la editorial el regalo que supone poder disfrutar de este cuento de forma gratuita.
Cubierta de La Oscuridad Inombrable, de Arnaud de Vallois
Como todos los cuentos que componen el libro, El aullador es un inquietante relato weird, con ecos de horror cósmico. En él seremos testigos de cómo la realidad de su protagonista, Boyd, se va desmoronando para dar paso a una suerte de caótica y destructiva locura colectiva.
Para facilitar su lectura, a continuación os ofrecemos las primeras páginas y, al final de esta entrada, encontraréis un enlace para descargar el cuento completo en formato PDF.
El aullador (Ted E. Grau)
Traducción: José Ángel de Dios García
Dibujo de Odilon Redon para El aullador
Había pasado una semana desde que Boyd escuchó por primera vez el grito; y después de aquello, nada había vuelto a ser como antes.
Al menos le parecía una semana. Era difícil de precisar, encerrado como estaba en las entrañas de un apartamento vacío que crujía y chasqueaba con aviesas intenciones, como una mano en tensión preparada para adoptar la forma de un puño y aplastar lo que aún le quedaba. El tiempo se había detenido en el exterior, mientras que algunas cosas se movían en el interior de las paredes, por el tejado, bajo el suelo. Venas arrastrándose y tendones contrayéndose. Pies hundidos. Había llevado el grito a casa con él, y había expulsado con ello todo rastro de vida. Todo cuanto quedaba se desplazaba y sacudía, esperando a convertirse en polvo o a salir disparado hacia un cielo que siempre se alzaba gris amarillento y sin estrellas.
En Los Ángeles, las estrellas residían a ras de suelo. Todo lo que había por encima era tan solo un telón pobremente iluminado.
Había dos personas allí, tres antes del grito, si cuentas al conejito. Pero incluso entonces, el apartamento estaba vacío, perdido dentro de un complejo de viviendas, acurrucado en los exteriores del piso alquilado del sucio Downtown. La casa disponía ahora de más espacio, y el puño quería cerrarse antes de que el último de ellos se escapara. Para evitar que alguien contara su historia entre susurros.
Boyd tenía que salir, debía regresar a Century City. Necesitaba escuchar el grito una vez más porque, en última instancia, sabía lo que significaba.
Solo otra hora. Tan pronto como el sol se lo permitiera, escaparía de aquella tumba y llegaría a tiempo para escuchar la última estrofa antes de que se echara el telón.
* * *
El destartalado Pontiac de Boyd emitió unos sonidos explosivos, abriéndose paso a la vida con la exhalación de un humo con cierto matiz azulado que seguro echaría a perder los cereales del exótico desayuno de sus vecinos. Miró al balcón de su apartamento en la tercera planta, preguntándose si ella estaría allí para verlo, como las fieles esposas que revestían los muelles en los viejos tiempos. Todo lo que encontró fueron enredaderas secas aferrándose a la baranda oxidada. Las connotaciones románticas murieron con el misterio.
Boyd le insufló gas a su tartana. El motor del Pontiac retembló peligrosamente en su cubículo de dudosa calidad. Era cuestión de tiempo que aquel maldito coche se descompusiera por completo y le condenara a viajar en autobús. Asientos empapados de orines y transeúntes inquietos. El claustrofóbico agobio de los cuerpos rancios, el aliento con aroma a alcantarilla y esas ventanas que se abren apenas unas pocas pulgadas. Boyd apoyó la cabeza sobre el volante, saboreando el Jameson de la noche anterior, y metió la mano en su bandolera. Adiós a dejar de fumar. Olvídate de que sean dos. Seguro que por lo menos serán tres. Lo encendió, aspiró y lo aguantó en sus pulmones. Era el ardor que más iba a añorar de todos.
El coche traqueteó alejándose de la acera, adentrándose en la lluvia que lamía las calles de Echo Park, saludado por un círculo de vómitos en el exterior del local al que iban todos los hípsters. Ese tipo de bar que no tenía letrero, porque cualquier tipo de promoción se consideraba pasada de moda. Nunca llovía lo suficiente para limpiar la ciudad. La gente simplemente pasaba por encima de aquel desastre y seguía hacia delante, enviando mensajes de texto como si estuvieran escribiendo la siguiente Gran Novela Americana de 140 caracteres, todos a un mismo tiempo.
Boyd bajó la ventanilla, intercambiando el humo del cigarrillo por una húmeda alfombra de tubos de escape. Se deslizó a través del tráfico con el piloto automático, ordenando su carga de trabajo diario mientras iba cambiando de dial, de la Radio Pública Nacional a las emisoras clásicas de rock, buscando algo interesante. Encontró una canción melancólica en un extremo olvidado de las ondas, ocupado por una radio pirata y por Rowland S. Howard. –Estoy volando por el espacio… No hay un lugar mejor.
La letra se desvaneció hasta convertirse en un murmullo mientras Boyd miraba por su parabrisas sin ver nada en realidad. Boutiques eclécticas, salones de tatuajes y puestos de ventas de tacos, todos luchando por definir el barrio para cualquiera que fuese la revista que estaba haciendo el reportaje de ese mes. Los Ángeles siempre se veía mejor a través de la lente de una cámara pero eso, en verdad, a Boyd no le importaba. Él ya no veía nada de eso. Se había quedado ciego tras recorrer la misma ruta cinco días a la semana, a veces incluso un sexto, cuando no era temporada de fútbol universitario. Era como una rata corriendo hacia el espejismo de un queso de calidad superior, con la esperanza de llegar a la sucursal enclavada en la zona más elegante de la ciudad, desde donde uno podía oler el mar. Necesitaba esa carga de iones negativos y esa penumbra costera. Un perpetuo cielo azul provocaría que cualquiera recobrara la cordura. –No hay un lugar mejor…
Sin previo aviso, un camión con remolque cargado de carritos de la compra salió disparado de un callejón y pasó por delante de Boyd. Este pisó el freno a fondo, dio un volantazo y apretó el claxon. No funcionaba, y se vio dando golpes al volante mientras el camión se alejaba sin reproche alguno. Sin bocinazo. Sin quedarse satisfecho. Un brazo fibroso decorado con tatuajes baratos de presidiario salió desde el lado del conductor para mostrarle un pulgar hacia arriba. Boyd le hizo luces mientras desaparecía, maldiciendo aquellos tatuajes de mierda y a todos los camiones. Sin duda, iba a ser un trayecto de cuatro cigarrillos.
Se desvió de Sunset en el extremo este de Hollywood, beneficiándose de unas calles secundarias menos transitadas mientras seguía hacia el oeste. El tráfico iba desplazándose como un acordeón cuanto más se aproximaban al mar. A lo largo de una barriada de paredes de estuco y ventanas con rejas cerca del bulevar de Santa Mónica, dos delgadas y fibrosas prostitutas travestidas —unas verdaderas emprendedoras, teniendo en cuenta la hora— caminaban sobre las aceras pegajosas haciendo resonar sus tacones; el turno de noche fundiéndose con la mañana, del mismo modo en que ellas lo hacían con sus tacones. Los rostros demacrados escudriñaban cada coche que pasaba despacio, buscando otro cliente. Una última zambullida que las llevara a través de la cruel luz del sol hasta el mono del crepúsculo, tan solo para hacer lo mismo una y otra vez. Una de ellas silbó a Boyd. Establecieron contacto visual. Nunca mira a los ojos a cualquiera que considere las calles su casa. Una de las travestis se agarró la entrepierna y gritó algo obsceno e ininteligible. Boyd aceleró, casi arrollando a una mujer apenas silueteada anclada a una silla de ruedas que cruzaba por la intersección. No dijo nada.
Boyd encendió la radio y acomodó el espejo retrovisor.
De regreso a la locura de la avenida principal de Vermont, Boyd se dirigió a Mid Wilshire, que una vez fue una zona resplandeciente, algo a lo que ayudó la élite de la Edad de Oro de Hollywood. Ahora, era tan solo un tapiz rasgado cubierto por el avance capitalista de Korea Town. Retazos de grandes y antiguas casa de estilo Tudor rompían las largas extensiones de ilegibles neones sobre restaurantes de comida a la parrilla, salas de billar y compañías de seguros. En cada esquina, los jóvenes habitantes de la zona, embutidos en trajes Gucci, se reclinaban sobre sus coches alemanes, haciendo restallar la música house y chillando a sus teléfonos móviles, mientras los abuelos pasean por las aceras, desconcertados, observando ese extraño nuevo universo desde las alas de sus gorras con visera.
Las luces mutaron, al igual que el escenario. Vermont se transformó en Pico, y luego en Olympic. El paisaje pasó de la piedra al verde, de indo-asiáticos, a judíos y árabes, hasta que Boyd atravesó el radio invisible de Century City, una zona municipal meticulosamente pensada en la mimada parte trasera de Beverly Hills.
Las cuatro por cuatro manzanas que conformaban Century City tenían la impronta de un purgatorio de oficinistas delimitado por hileras de rascacielos monótonos y carentes de interés, ocupados por gente monótona y poco interesante. El soso y rutinario hermano pequeño del mil veces más estiloso Downtown. Edificios análogos se elevaban mediante patrones regulares, envolviendo el famoso centro comercial en el seno de todo aquello. En el último asalto del interminable concurso de ver quién la tiene más grande que se da entre los cinco estudios de cine más significativos, el año pasado se había comenzado la construcción de un nuevo inmueble —uno destinado a empequeñecer al resto— en la Avenida de las Estrellas, pero fue abandonado cuando la economía se fue a la mierda unos meses atrás. Ahora es un caparazón a medio formar que se elevaba unos novecientos pies, como los huesos de un dinosaurio muerto mucho tiempo atrás desgastándose al sol. Una descomunal grúa con su brazo peligrosamente extendido, montaba guardia en la parte este, por si acaso se producía la llamada que lo culminara todo. Algunas veces, resultaba más barato abandonarlo.
Las torres gemelas en Olympic marcaban la frontera suroeste. La Conquista del Planeta de los Simios se rodó allí, cuando Century City —proclamada la «Ciudad del Futuro»— estaba muy avanzada para su época en aquellos optimistas años 70. Ahora solo se muestra aburrida, como una mujer de mediana edad.
Las calles se mantenían limpias. Sin chusma. Sin sustancia. Ningún mono parlanchín entregando armas a otros monos que también hablaban. La tierra de los abogados no podía ser de otra manera. Aquel lugar se desbordaba durante horas, pero luego se convertía en una ciudad fantasma hasta pasadas las seis de la tarde. Incluso el único bar cerraba a las nueve. Century City no se preocupaba por la estética o la vida nocturna, lo que importaba era ganar dinero, y eso lo hacía de sobra, en grandes y obscenas pilas, gracias a zánganos como Boyd, trabajando para unos superiores menos instruidos pero que tenían las pelotas de marcar su territorio, como cuando el Oeste seguía siendo salvaje.
Cerca de Constellation Avenue, Boyd divisó su edificio. Veintiocho plantas de acero y cristal elegantemente iluminadas, y encapsuladas por una celosía blanca de cemento. Había armazones de hormigón en sus cimientos para cuando llegara el Gran Terremoto. Aunque el Gran Terremoto iba a tardar en llegar, prometía el Canal 7. A los lugareños, no podía importarles menos.
En el camino de entrada, un equipo de mantenimiento de las vías públicas estaba de pie, observando a un hombre oculto tras unas gafas de sol y un bigote como de morsa, apoyando su estómago sobre un saltarín martillo neumático, criticando en silencio su técnica. Boyd hizo un gesto con la cabeza a uno de ellos, intercambiando esa mirada de superioridad de dos abejas obreras forcejeando en el interior de la colmena.
Agitó su tarjeta frente al lector óptico y se abrió paso hacia el garaje que olía al ajo salteado del restaurante del primer piso. El Pontiac se detuvo detrás del coche de Neil, un Volkswagen Cabrio descapotable naranja. En la placa de la matrícula podía leerse NEILIST, y estaba rodeada de pegatinas de Leftie que apoyaban una serie de causas vagas pero sumamente serias. Neil era el tipo de hombre que creía que la llegada del hombre a la luna no solo era un fraude, sino que era un espectáculo visual financiado por los Illuminati. Neil creía en un montón de mierdas disparatadas.
Boyd bajó del coche, se precipitó hacia el ascensor y entró justo en el momento en el que las puertas se cerraban. Parecía llegar un poco más tarde cada día.
Una vez dentro, pulsó el botón del duodécimo piso, se apoyó contra la pared de espejo y miró al frente, como haría cualquier persona de bien. El otro ocupante, un hombre bajito, se estaba preparando para la conversación. Era uno de esos. Al sentir el último resquicio de su espacio personal invadido, Boyd le lanzó una mirada. El hombrecillo sonrió.
–Asco de lunes, ¿verdad? –dijo el hombre, como si expusiera una declamación profunda a la altura de Platón. Tenía un aspecto ridículo, con el pelo grasiento echado hacia atrás y un traje nuevo y brillante. Tenía unos enormes zapatos de punta, verdes y blancos, a los que se les había sacado lustre de forma perversa. Parecía como si Lollipop Guild enviara a su representante mejor vestido al mundo laboral. ¿Quién llevaba zapatos de punta en estos días?
–Sí, apestan –murmuró Boyd, concentrándose en calcular en qué piso estaban. El hombre rio, demasiado fuerte. Boyd lamentó haber dicho algo.
Justo en ese momento, las luces se atenuaron y la cabina se estremeció, deteniendo su ascenso. El silencio era denso, como cuando dos extraños estaban demasiado cerca el uno del otro.
–¿Un terremoto? –preguntó el hombre, su voz ganando una octava.
–Tal vez un apagón –replicó Boyd. El ascensor no se movía. Las tripas del edificio enmudecieron. Boyd casi deseaba que aquel estrecho cubículo se hubiera desplomado hasta el sótano en lugar de dejarlo allí encerrado con aquel payaso.
Las paredes temblaron, y la cabina comenzó a subir de nuevo.
–Malditos gobernantes –suspiró el tipo diminuto, haciendo gala de un aire de soberbia napoleónica. El ascensor llegó a su destino–. Nos vemos más tarde, amigo –dijo el hombrecito, con un guiño y sus dedos adoptando la forma de una pistola acompañando su voz. Boyd se había marchado antes de que las puertas se cerraran.
A las 9:14 AM exactamente, Boyd caminaba con pesadez por la senda menos transitada por su jefe, pasando por entre archivadores y cubículos hacia su oficina, que seguía fría debido al fin de semana. Dos ventanas panorámicas daban al edificio de al lado, que era una copia exacta del suyo. La limitada visión era su recompensa por haber dedicado diez años de su vida consciente al bufete. Se sentó frente a su escritorio, encendió el ordenador y esperó a que se terminara el día.
Para leer más, descárgate El aullador en formato PDF, pinchando en el siguiente enlace:
Latest posts by EquipoCuántico (see all)
- Finalistas de los Premios Amaltea 2019 - 13 noviembre, 2019
- El destino del héroe - 6 noviembre, 2019
- Proyecto Marte y Moriremos por fuego amigo, en noviembre - 30 octubre, 2019